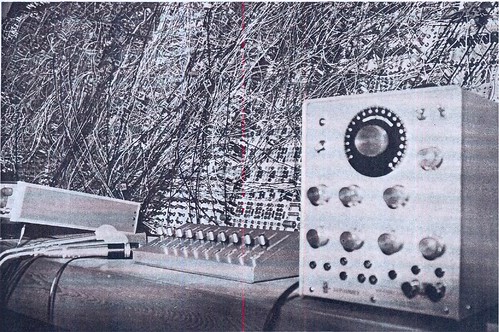After Shorter, 5 de febrero, madrugada
Después de la increíble experiencia intelectual y emocional de haber visto a Wayne Shorter (sábado 5 de febrero de 2005), su profundo mensaje de aceptación, exploración y gozo de la vida y de los múltiples caminos que ésta toma, resulta ocioso decir que quedé profundamente conmovido. Acabando el concierto estuvimos un buen rato en el lobby del Auditorio el Armando, Santi, el estimadísimo Pollo—percusionista, gran animador y proveedor de excelentes cuartitos de gasolina lisérgica para el cerebro, compartiendo experiencias y tratando de mantener viva la flama de la vibra tan intensa que habíamos recibido. De repente se formaban pequeños corrillos de 2 o 3 personas y sólo se escuchaban exclamaciones como: “¡es que puta madre!”, “¡pinche Brian Blade!”, “pinche Danilo, ¡está muy cabrón!”, “¡pinche soprano de Shorter!” y cosas así. No era para menos.
Al rato Malena y Pável se retiraron y todos los demás decidimos seguir la fiesta. Se unió al grupo otro estimadísimo elemento, Paco Barrera, también yucateco, excelente baterista y poseedor de un aguante alcohólico temible. Además de ser hermano de nuestra queridísima amiga Carolina. O sea que se armó un carro totalmente “yuca”, comandado por el Armando o, como le dicen en el DF, “el Meri”. Con esfuerzo pudimos salir del estacionamiento del Auditorio y nos dirigimos hacia una fiesta post-festival en casa del maestro Francisco Téllez, gran pianista y mentor de casi todos mis amigos jazzistas yucatecos. Mucho humo y risas en el camino. Llegamos y la fiesta empezaba. Comenzamos a chelear y a integrarnos. Después de un largo rato comencé a sentirme extrañamente conmovido. Alguien puso un disco de Shorter y lo repetía cada vez que terminaba. Sin embargo cada vez parecía un disco diferente. Salí de la cocina y me encuentro con que el maestro Téllez se había sentado al piano y estaba empezando a tocar. Me paré enfrente del piano con mi cerveza y mi cigarro. Poco a poco otras personas empiezan a sacar sus instrumentos de sus respectivos estuches: un cuate agarra el contra, el Ferever saca el sax alto, una chava poca madre y bien ácida se pone a cantar y, gracias a los dioses, el inigualable Pablo Salas saca el tenor y se pone a echar bramidos. Pocas veces he escuchado algo así. Un sonido que comunica con toda desnudez los abismos emocionales y lingüísticos de una persona. No encuentro mejor descripción para el Pablito que decir que ese cabrón está verdaderamente pasado de lanza. Yo estaba parado a unos centímetros del tenor así que fui presa plena del sonido. Aguanté dos o tres rolas y de repente sentí venir las lágrimas. Pero no dos o tres lágrimas, como en el concierto de Shorter, sino el torrencial de llanto que libera y expurga a los demonios internos. Tuve que entrar al baño a llorarlo todo y recuperarme. Neta. Fue una de esas experiencias que te marcan la vida. Cuando salí los músicos tocaron un rato más. Seguimos cheleando y riéndonos; volvimos a nuestro sitio de descanso (casa de Armando, en el Desierto de los Leones) a las 9 de la mañana.
lunes, marzo 14, 2005
Festival de Jazz de la Ciudad de México, parte II
Archivado en:
Amigos,
Conciertos,
Música,
Textos Propios,
Viajes