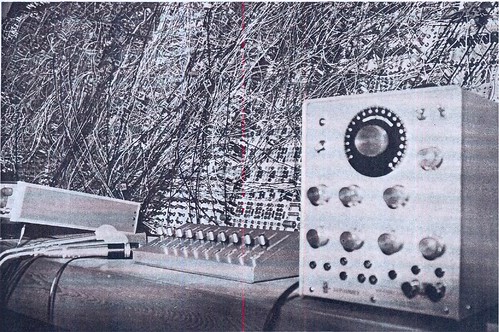"Comer Afuera"
Qué libertad, qué dicha, abandonar la estufa y el mandil, las caras acostumbradas a los mismos gestos y las mismas ensaladas en la misma mesa, arreglarse un poco, comer afuera. Desde el puesto más humilde de garnachas, hasta el restaurante más elegante, pasando por fondas y taquerías, sushis y hamburguesas, qué jolgorio de platos y de olores, qué atracción. Sale uno a comer en cualquier día y la calle se enfiesta: la gente forma multitudes pequeñas, a la vez compactas y respetuosas, alrededor de las carnitas; las fondas hierven de burócratas con la corbata echada para atrás, los Vips reparten sus especiales tan poco especiales y hasta los sitios caros tienen su clientela afanosa de mediodía: clientela de negocios, de amigos que se cuentan vidas oficinescas al calor de un vino, señoras que fueron, vinieron o pasaron por un club. Mediodía y todo el mundo sale de buscar el pan en su triste oficina para encontrar su pan con mantequilla o salsa en una lonchería, su maná del cielo citadino, jolgorio y consuelo de los hambrientos. Los ojos frente a la sopa descansan por fin, dejan de mirar afanes y congojas por ver al otro comensal, llamar a la señorita, seguir el curioso ritual de la sopa aguada, la sopa seca y esa comida corrida en la que hasta el arroz con leche del final parece otra variedad de sopa. Y que la salsa de chile pasilla nos acompañe en la camisa o en la falda hasta el final de los tiempos, amén.
Al mediodía los trabajos y las riñas se interrumpen; mal que bien, alguien nos dijo que nos ganamos un respiro. En medio del tráfico de madres que recogen a los niños de las escuelas –muchos niños comen en los coches, de camino a lo que les hayan inventado para llenarles la tarde– y la gente que menta madres para regresar a comer a casa, por la calle transcurre un rato de pequeño asueto, una vacación limitada pero encantadora, como el gato que imita al tigre. En esa fiesta los taqueros son el rey: desde los que parados en un tablón reparten la barbacoa o el chicharrón en platitos de plástico colorido, hasta los que ofician en los grandes fogones de las taquerías con mesas y agua de jamaica, tamarindo u horchata; pocas personas –quizá sólo los cantantes– concitan tales multitudes voluntarias a su alrededor. Nuestros taqueros (Dios los tenga en su santa gloria) son artistas, magos o maestros danzantes: aquel que en las esquinas reparte los tibios tacos de la canasta como un raro tesoro, o bien ése que en la parrilla pica, corta, combina y ensambla sus muchas creaciones, para no hablar del Houdini que hace que llueva el cilantro y se suspenda por un instante mágico el trocito de piña sobre el taco al pastor.
Es hora de comer, y mi barrio no parece esperar otra cosa que gente con hambre: un mole, un huauzontle, unas simples enchiladas, unos pescaditos del mercado, las portátiles tortas que todo contienen, por no hablar de tantos y tan delirantes helados. Salgo de la casa y hay gente comiendo en el restaurante de la esquina, con sus mesas que invaden la banqueta; los manteles blancos que las copas de vino mancharán y las carnes chisporroteantes sobre las tablas parecen decir: ¿cuál crisis?, más bien ¿cuándo vamos a comer al italiano? Es lo contrario de la cacería, de correr tras el animal y luego despellejarlo y destazarlo y cocinarlo lento o rápido en fogón propio; es, más bien, el colmo de la civilización: salir a estirar el plato, pago mediante, y un mesero, tarde o temprano, proveerá. Un mesero que es como todos nuestros deseos: alto, formal y bien vestido, y toma nota con rapidez pero sin confundir los platos, y sabe de qué lado debe servir qué cosa, y cuándo se termina la conversación y empieza la masticación. Incluso, pienso, los muchos maleantes que ahora pululan deberán descansar un minuto de pensar en perversidades para embucharse su sirloin o su arrachera en un restaurante norteño, rodeados de meseros temblorosos. Y hasta los malos de poca monta ingieren su sopa de coditos. También los políticos, según me han dicho, comen, y en buen restaurante: especialmente los señores diputados.
Rara es la realidad: las cosas que leemos, que sabemos que pasan, el dinero que no alcanza, los trabajos que no están o el miedo que todos sentimos, cada vez más. Pero da mucho miedo pensar en que esta fiesta del mediodía se desvanezca, pues sólo algo muy terrible podría interrumpirla y escondernos a todos en nuestras casas. Pero mientras, todavía cae maná de los edificios: es hora de comer en la calle.
- Un glorioso texto de Ana García Bergua, perteneciente a su columna "Y paso a retirarme" de La Jornada Semanal.